Por Dante Liano
Algunas novelas invitan a la lectura, y, una vez comenzadas, hipnotizan y seducen, de modo que el libro no se puede soltar. Hay tantas así, y la mayoría son obras maestras. Hay otras, en cambio, cuya intransigencia artística es muy alta, y exigen del lector experiencia, preparación y un amor desmesurado. Constituyen un reto, un desafío, un pulso de tensión y astucia, hasta que, llegado un cierto momento, o se tira la toalla o se conquista el supremo placer de la belleza contenido en el esfuerzo. Un mismo autor puede producir ambas situaciones. Retrato de un artista adolescente, de Joyce, encanta desde las primeras líneas; el Ulises, en cambio, y, más aún, el Finnegan’s Wake, exigen concentración y deseo. Quizá todo dependa del afinamiento del alma del lector. Permítaseme robar esta imagen a Borges (otro autor exigente). Según el maestro argentino, para alcanzar el mayor gusto de la lectura, hay que afinarse como una guitarra. Mejor aún, así como nadie puede tocar un instrumento musical la primera vez que lo toma en sus manos, nadie puede saborear el íntimo placer de la belleza literaria sin haberse ejercitado. Como el aprendiz que comienza a rasguear una guitarra, poco a poco, día tras día, con disciplina y tesón, hasta que con el tiempo llega a dominar el instrumento, así el lector lima y purifica su alma, subiendo grado por grado los escalones del gusto, hasta poder enfrentar obras que en otro tiempo le parecían arduas. Nadie, o casi nadie, comienza sus lecturas con La Ilíada o La Odisea. Todos tenemos la misma experiencia. Se comienza con las historietas cómicas de los periódicos (en España: “tebeos”), se prosigue con novelitas de aventuras, se llega a Dumas, a Salgari, y luego se pasa a Dostoievksy y a las novelas de los jóvenes contemporáneos. Un Quijote, una Madame Bovary, una Pastoral americana, hay que ganárselo, como la satisfacción fatigosa de quien escala una montaña y, cuando llega a la cima, contempla, sin aliento, la maravilla del amplio panorama.
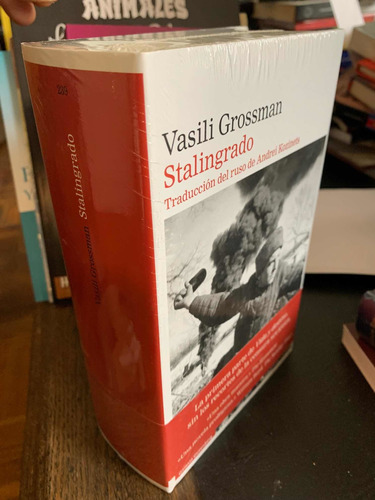
Hay una novela que constituye un reto para el lector tan solo cuando la observa en la librería. Hablamos de Stalingrado, de Vasili Grossman. Sus 1591 páginas pueden amedrentar al más bragado. En nuestra época, cuando más de media página resulta fatiga inconsolable para lectores digitales, imaginemos esa mole, ese ladrillo, ese monumento que desafía a nuestras capacidades. En general, después de 20 o 30 páginas uno se hace la idea de si el relato es bueno o no, si soportable o descorazonador. Stalingrado necesita 500 páginas para darse cuenta de que uno está delante de una obra maestra, cuya lectura deviene vicio, dependencia, droga. Grossman construye un mundo paralelo al del lector, que a un cierto punto se traslada con la máquina del tiempo a los acontecimientos narrados, y vive otra vida, que le habla de esta vida que todos compartimos.
Característica imparejable de las novelas rusas es la multitud de personajes con nombres imposibles. El obstinado lector no se deja amedrentar. Sigue adelante, con la confianza en que, con el tiempo, logrará distinguir uno de otro, y memorizar que Iván Denisovich está enamorado de Evgenia Pavlova, llamada también Tsenja, cuya abuela Alexandra Marisova estaba casada con Dmitri Antonovich. Leer una novela rusa es como conducir un automóvil nuevo: uno va adelante, a sabiendas de que después de cien kilómetros distinguirá el botón de las luces del que acciona el parabrisas. Stalingrado es una novela majestuosa, una gran sinfonía que se abre como un abanico, y que va y viene en contrapunto, de una historia a otra, de un personaje a otro. Su secreto es el ritmo, porque Grossman alterna capítulos breves con otros brevísimo, y, cuando el tema lo requiere, con largos relatos de acción.

Clásica en su tranquilo devenir, la novela comienza con la descripción de la vida normal en la famosa ciudad. Lejos, muy lejos, está la guerra que los alemanes han declarado al mundo, y los ecos de la guerra llegan a la ciudad. De alguna manera, sus habitantes están conscientes de que llegará a ellos, como una desgracia bíblica, pero, humanamente, siguen sus existencias como si no fuera a pasar, con la misma inconsciencia con la que vivimos sabiendo que algún día vamos a morir, pero nadie piensa en eso, un zumbido inconsciente como el de un mosquito durante el sueño. Poco a poco, los personajes van entrando en escena, y nos enamoramos de ellos, hasta que, por magia de la ficción, vamos entrando en sus vidas y nos convertimos, nosotros también, en habitantes de la Stalingrado de los años 40, con el temor incumbente de la guerra por llegar. (¿No es así que vivimos hoy?)
Como en música, en la que el motivo dominante va creciendo y contrapunteándose con otros, hasta llegar al clímax en su parte central, así Stalingrado nos va conduciendo hasta el momento terrible de la llegada de los nazis a las puertas de la ciudad. Las impresionantes páginas del bombardeo contra los civiles, con la gente que huye como puede, en barcazas por el Volga, o amasándose en los refugios antiaéreos, están escritas con la maestría de un narrador puntual, casi impasible delante de la tragedia de los seres humanos. Quizá ese sea el centro de cualquier novela clásica, y, en particular, de Stalingrado. La guerra no desde el punto de vista de los generales o los políticos, sino desde el punto de vista de los seres humanos que la sufren. Todo su absurdo y desatino. Sus reflexiones, expresadas por los personajes o por la voz narrante, las aventuras de pequeños amores sin pretensiones épicas, las ambiciones, las cobardías, los heroísmos inconscientes, la devastación producida por el infierno terrenal de cualquier conflicto, allí están. Y está, también, marcada y casi silenciosa, la fe en la humanidad, que resiste, combate y se levanta contra el horror del fascismo y de la muerte. La lectura de Stalingrado va más allá de la extraordinaria experiencia estética de la belleza, constituye un canto a la humanidad.
Publicado originalmente en Dante Liano blog




