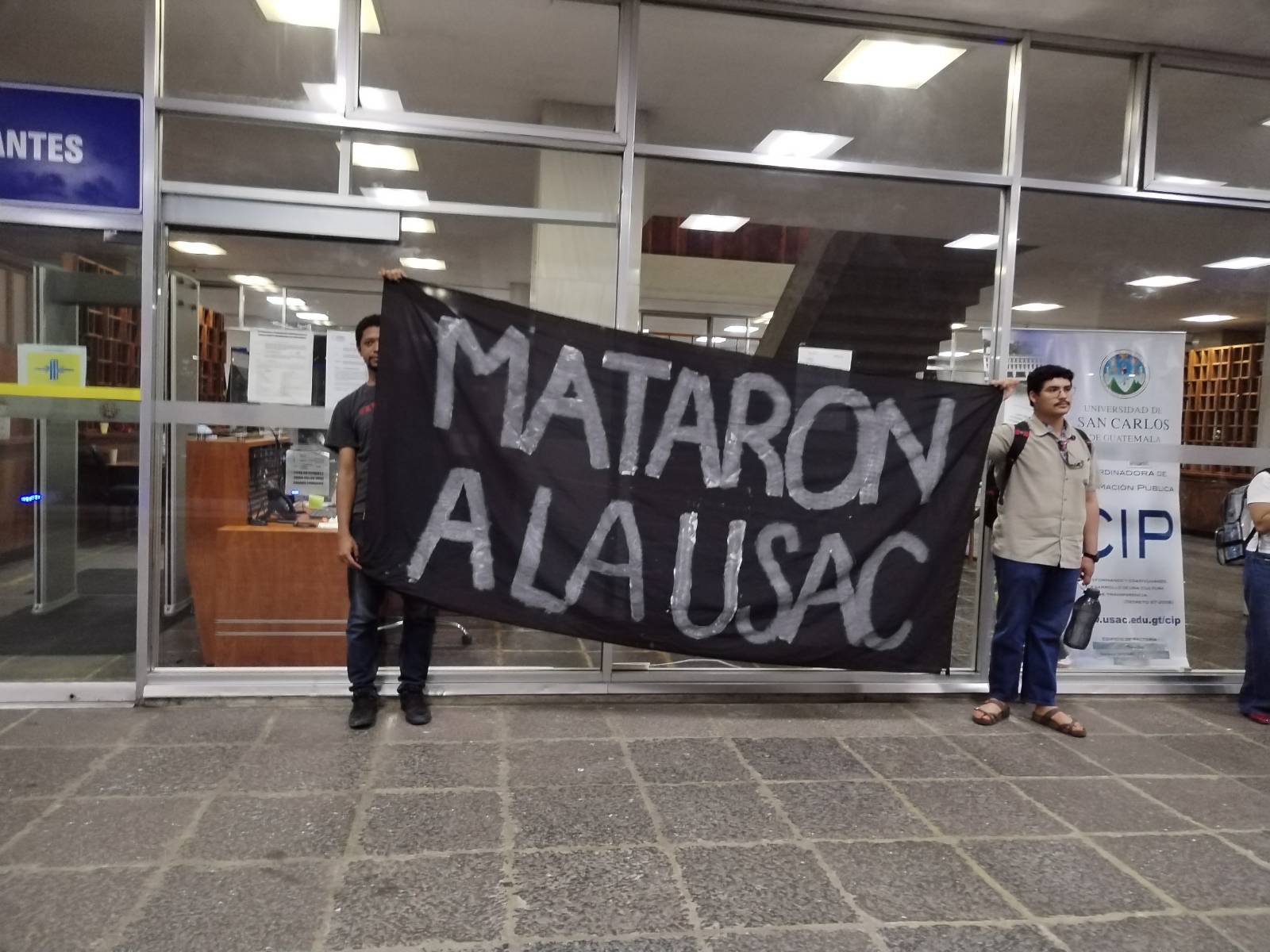Por Jonatan Rodas – Maestro en Antropología
Cuando yo tenía 11 años hubo una discusión entre mi madre y mi abuela, eso hizo que la primera tomara la decisión de salir de la casa de la abuela, donde vivíamos, y buscar otras opciones. Yo no tengo conciencia de cuanta capacidad económica tenían mis padres en ese momento. De niño, incluso de joven, esas cosas no son preocupaciones nuestras y su desconocimiento produce diferencias entre padres e hijos. Solo hasta recientes años tomé conciencia de cuanto les costaba a mis padres darme lo necesario para vivir. Una de esas cosas fue la vivienda.
Mi madre supo que cerca de donde vivíamos había unos terrenos baldíos que recién acababan de ser ocupados por dos o tres familias. Era a la orilla de un sanjón en la zona 19, en Monserrat. Desesperada tomó valor y decidió construir una covacha. La covacha la hizo el tío Santiago, un familiar paterno que se dedicaba a eso, a los chapuces. Mientras se construía la covacha una amiga de mi mamá que era propietaria en una de las cuadras cercanas le ofreció pasar luz a través de un cable (¿era robo de energía eso? No sé), pero al mismo tiempo le dijo –y eso lo recuerdo muy bien- “¿cómo te vas a pasar allí?, no hay agua, no hay sanitarios y los patojos van a vivir a la orilla del barranco”. El barranco es un conocido desagüe de aguas negras que atraviesa las colonias Monserrat y La Florida (no recuerdo direcciones).
Mi madre lo pensó, pero no tenía alternativa. Mi papá por su parte llegó con la noticia de que un amigo del trabajo vivía en una colonia al final de la calzada Aguilar Batres donde había terrenos vacíos. Para acceder a ellos habían dos opciones: 1) solicitar su adjudicación al entonces Banco de la Vivienda, o 2) invadirlo.
Invadir un terreno significaba meterse allí, esperar la reacción de las autoridades y comenzar una negociación para la adjudicación bajo el argumento principal de que el actual dueño no tenía necesidad del terreno, de lo contrario estaría allí.
Fue esta segunda opción la que mis padres tomaron. Una mañana mi hermano mayor se fue con mi madre a la colonia Villa Lobos, donde contrataron a dos hombres: Meme y don Oswaldo. Fueron ellos quienes construyeron la covacha. El Meme dibujaba y como recuerdo dejó un barco en una de las tablas de lepa del nuevo recinto. ¿Firma de la obra recién terminada?
Mi papa trabajaba todo el día, así que nos tocó a mi madre, a mi hermano mayor y a mi mover todo lo movible para hacer de aquella champa colocada al fondo de un terreno de 7×15 metros, un lugar habitable. Dejamos la colonia que nos vio crecer, los amigos, doña Justa y sus hijos con quienes jugábamos, al Guayito y su hermano, a Juan Carlos Rosell que nos prestaba sus juguetes, a los campos de futbol; yo perdí la oportunidad de decirle a Maribel que estaba enamorado de ella (si por casualidad lee esto y reconoce los escenarios, que quede constancia que la amé como solo puede hacerlo un niño de 11 años: con toda la imaginación de mundo). En suma, toda nuestra historia (11 años en la vida de un niño son una historia y una memoria inagotable, eso lo saben quienes trabajan con el sentimiento humano). En esa perspectiva puedo decir hoy en día, y con toda la indignación que me embarga por los recientes acontecimientos, que siento haber sido un desarraigado.
La nueva covacha no tenía luz ni agua, fue doña Jose quien vivía en la parte de atrás quien dos dio la luz, y los vecinos de a la par quienes nos daban agua. El baño estaba rodeado de una cortina de costales que mi mamá hizo (ella era costurera).
Finalmente llegó el día en que apareció el dueño del terreno (bendigo su actitud en este momento). Suspiró y dijo “bueno, pues si les sirve que les quede”. Desafortunadamente no bastaba con su buena voluntad para que nosotros nos quedáramos con el terreno, era necesario el trámite burocrático en el Banco de la Vivienda BANVI, es decir, que el terreno se declarara disponible y que fuera asignado según una lista o número de solicitantes. Creo que así era.
Durante mucho tiempo mis padres pasaron investigando cómo obtener la adjudicación del terreno (no su regalo!!!!!, la adjudicación). Pero las circunstancias en las que estábamos agravaban la situación. Éramos invasores. Les parecerá de película o podrán decir que no es cierto. Pero la historia alrededor de la adjudicación de nuestro terreno merece que una creencia tan fundamental valga la pena seguirla contando.
Mi padre era miembro del sindicato de telégrafos y en tales condiciones fue invitado un día a un almuerzo con el entonces presidente Vinicio Cerezo. El almuerzo fue en la finca Santo Tomás. Allí mi padre se le acercó al presidente y, según cuenta, le dijo “compa, hágase la campaña, écheme una manita con lo de mi casa…”. Vinicio Cerezo escribió en una hoja de cuaderno de líneas (eso lo sé porque la hoja está celosamente guardada) “Donis (Julio Donis, entonces presidente del Banvi) hacete cargo de esto”.
Con carta en mano visitaron el despacho del presidente del Banvi, pero este nunca los recibió. ¿Por qué? Quién sabe. No sabemos. La última vez que mi madre fue para intentar entrar al despacho y mostrarle la hoja del cuaderno fue recibida con la misma negativa. Bajó por las gradas y en alguna de ellas se sentó a llorar. Según cuenta un hombre se le acerco (bendigo también la existencia de ese anónimo) y el preguntó que tenía, ella medio explicó y el hombre la llevó hasta el despacho de Donis. Los pasos burocráticos están demás. Meses después se inició el proceso de adjudicación y finalmente llegamos a ser dueños del terreno.
Con esta convicción mi madre acudió a su hermano, el famoso tío Neto: albañil, bohemio y alcohólico empedernido, para que construyera un pilar de concreto, requisito necesario para la instalación del contador de luz. Mi abuelo que era maestro de obras se enteró de los planes de mi madre y le ofreció construir un cajón al frente del terreno. Así fue. Y así fue como empezó a crecer aquel laberinto de paredes y mezcla de estilos que hasta hoy en día involucran a una pequeña virgen de cemento con azulejos pasando por un cuadro del parque de Quetzaltenango y una cocina con ventanal.
No es esta una lección de que si se quiere se puede. En Guatemala aunque se quiera no se puede. Es un desahogo, una catarsis individual de la indignación que produce pensar en otras madres como la mía, en otros niños como yo, en otros padres aturdidos, que hoy (y siempre como es la constante en este país) están siendo desalojados. No se llevan solo las láminas, no se llevan solo la lepa o la satisfacción de haber defendido con toda la honra que les produce, la propiedad privada. Se llevan la posibilidad de la vida misma. A mí el cambio me quito lo que en ese momento era la vida (no me arrepiento de no haber conocido a Maribel como amante, porque todo ese recorrido me trajo hasta donde estoy ahora y con las personas amadas con quienes comparto mi vida). No tengo ni la más remota idea de que hice exactamente para sobreponerme o para tener, como le dicen los utilitaristas “una buena práctica”. No se trata de una historia-ejemplo.
Se trata más bien de lo que nos sucede a muchos y no lo contamos, no lo decimos, porque creemos que solo nos pasa a nosotros, por ser nosotros (por la culpa de ser nosotros!) y muchas veces también (y quizás principalmente) por vergüenza!. Yo ya no la tengo: fui un desarraigado, un invasor y desde esa posición, desde el enojo y la indignación es que escribo y repudio las acciones del Estado y particularmente del actual gobierno. Repudio la inmoralidad y suciedad de los partidos políticos sin excepción alguna y repudio todo acto que atente contra la vida y la dignidad de las personas, especialmente de las más desposeídas.